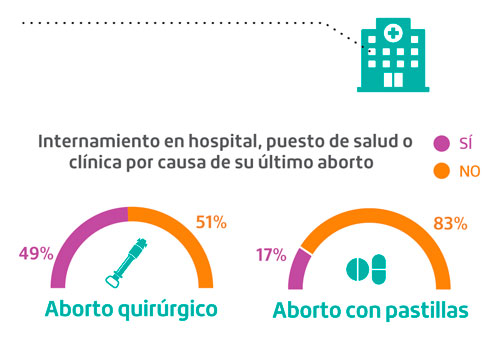La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es una enfermedad crónica de etiología multifactorial en pacientes genéticamente predispuestos, donde diversos factores ambientales influyen tanto en su aparición y posterior curso evolutivo, algo muy evidenciado en los países occidentales donde existe una alta incidencia de EII.
Entre estos factores se encuentra la dieta, que se relaciona con el patrón de enfermedad así como con el riesgo de desarrollar un brote. En la dieta no sólo importa el alimento en sí, sino los aditivos alimenticios (colorantes, emulsionantes, dióxido de titanio) y otros adyuvantes alimenticios (maltodextrinas) por su efecto negativo en la barrera mucosa intestinal (que aumenta la permeabilidad de la misma a las bacterias y permite un mayor contacto bacteria-célula del epitelio intestinal), así como su

efecto indirecto sobre la microbiota, ya que la dieta no sólo nos nutre a nosotros, sino a nuestra flora intestinal.
La dieta ejerce un importante papel en todas las etapas de la enfermedad así como en su recuperación, pero son necesarios más estudios y a más largo plazo para lograr conocer mejor la interacción de la dieta con la barrera intestinal (entendiendo a aquella como el conjunto de barrera mucosa, células epiteliales y microbiota) ya que, como se comenta en este artículo, los pacientes intuyen estos efectos y eliminan determinados alimentos de su dieta, pero son necesarios conocimientos más profundos sobre los patrones alimenticios saludables y sus efectos terapéuticos, más que la mera eliminación de determinados alimentos.
En este comentario intentaré desglosar la evidencia que existe hasta ahora al respecto y establecer algún patrón alimenticio saludable para el paciente con EII.
La frase “somos lo que comemos” tiene gran implicación en la EII. Hay determinados factores dietéticos que, resultado de su interacción con la microbiota, llevan a tener una microbiota saludable frente a otras no saludables, además de otros efectos sobre la inflamación a nivel intestinal, entre estos factores destacan:
La vitamina D: es un importante regulador del sistema inmune y sus niveles normalizados permite restablecer la disbiosis. Su déficit (observada en el 82% de los pacientes con EII) se relaciona con mayor riesgo de complicaciones (cirugía y hospitalizaciones). Pero aún no existe suficiente evidencia de cómo influye en la EII, siendo importante también conocer los peligros que puede suponer una hipervitaminosis D (ejemplo, en el metabolismo del calcio).
Los ácidos grasos insaturados monoinsaturados (oleico) y poliinsaturados (n-6 y n-3): tienen efectos positivos en la EII los monoinsaturados y los polinsaturados n-3 (son precursores de eicosanoides antiinflamatorios), sin embargo los poliinsaturados n-6 se relacionan con moléculas proinflamatorias.
El zinc: juega un papel crucial en la reparación celular, permeabilidad, proliferación celular y la inmunidad (tanto innata como adquirida).
El selenio: se relaciona con las selenoproteínas, sobre todo con la glutation peroxidasa (enzima esencial para proteger las mucosa del daño oxidativo en respuesta a la inflamación).
El ácido butírico: son ácidos grasos de cadena corta, fruto de la fermentación en la luz intestinal de la fibra soluble y algunos almidones resistentes, que tienen efectos antiinflamatorios. Aún falta evidencia científica al respecto, pero ya se conoce que el psylium, la celulosa y la peptina son fibras con efecto saludable en la colitis frente al efecto nocivo de la metilcelulosa.
Los azúcares añadidos asociados a una baja ingesta de fibra: favorecen el riesgo de desarrollar la enfermedad en personas genéticamente predispuestas (de ahí su mayor incidencia en países desarrollados).
Los ácidos grasos saturados: favorecen la inflamación crónica, la disfunción de la barrera inmune mediante la alteración de la microbiota.
Los emulsificantes (Carboximentilcelulosa y polisorbato-80): disminuyen la biodiversidad de la microbiota intestinal y favorecen la translocación bacteriana.
Los fitoquímicos de origen vegetal (polifenoles del aceite de oliva, frutas y verduras, curcumina): ejercen un efecto positivo en los procesos de inflamación y peroxidación involucrados en la patogenia de la EII.
El té verde y la equinácea: parecen tener efecto positivo sobre la función del sistema inmune.
De todos estos nutrientes son necesarios estudios como hemos dicho, pero en resumen, se conoce que dietas ricas en azúcares y carnes procesadas aumentan la prevalencia de la EII frente a que una dieta mediterránea, con mayor consumo de verduras, frutas, aceite de oliva virgen, pescado, frutos secos y con una relación n-3&n-6 adecuada, ejerce un efecto protector y disminuye el riesgo de desarrollo de la enfermedad.
Una vez que la enfermedad ya ha aparecido, en las guías actuales, en caso de brote, se le suele aconsejar al paciente comer menos cantidad más veces al día, evitar consumo excesivo de grasas y azúcares, refinados así como tóxicos tipo alcohol, tabaco, cafeína, bebidas gaseosas, además de intentar una hidratación adecuada y tomar, si es preciso, suplementos vitamínicos y minerales. Pero estas recomendaciones se quedan cortas con el verdadero objetivo de una dieta que sirva como parte del tratamiento.
Se han estudiado algunas dietas específicas, destacando:
Dieta mediterránea y dieta semivegetariana: rica en alimentos de origen vegetal con alto contenido en fibra y con efecto antiinflamatorio, que sí parece tener efecto positivo en el tratamiento de la enfermedad.
Dieta baja en FODMAP (oligosacáridos fermentables, disacáridos, monosacáridos, polioles): mejora los síntomas, pero no influye en el estado proinflamatorio, y tiene efectos negativos, como son riesgo de desnutrición, disbiosis, disminución en la producción de butirato y aumento de especies en la microbiota que degradan el moco.
Dieta con hidratos de carbono específicos: recomendando alimentos ricos en monosacáridos (frutas y miel), frutos secos, proteínas y grasas.
Dieta sin gluten: sólo actúa en los síntomas (basado en el posible efecto negativo de la gliadina sobre la integridad de la mucosa intestinal, pero esto es algo aún pendiente de demostrar, por lo que no sería aconsejable hasta tener suficiente evidencia).
Dieta antiinflamatoria: se basa en reducir el consumo de hidratos de carbono, de grasa saturada y trans y aumentar el consumo de grasas ricas en omega
Dieta con alto contenido en fibra (sobre todo con fibra soluble de la fruta): ejerce su beneficio por la producción de butirato (fruto de la fermentación de la fibra a nivel intestinal), que favorece la flora bacteriana positiva, tiene efecto antiinflamatorio, mejora la barrera intestinal y permite mantener un adecuado flujo de líquidos y electrolitos.
Dieta baja en residuos: reservada sólo en pacientes intervenidos o con estenosis intestinal.
A modo de resumen, se necesitan más estudios como hemos mencionado, enfocados en individualizar las necesidades nutricionales de cada individuo en función de sus características genéticas, epigenéticas y su propia microbiota intestinal.
Copyright © SIIC, 2019