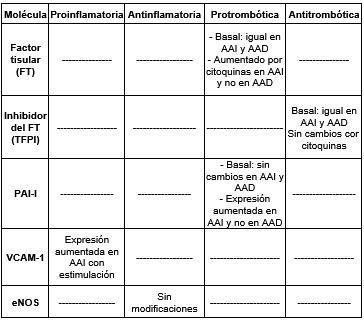Autor del informe original
Teodoro Durá Travé
Columnista Experto de SIIC
Institución: Facultad de Medicina. Universidad de Navarra.
Pamplona España
Prevalencia de comorbilidades metabólicas en pacientes con obesidad en la edad escolar y la adolescencia
Las alteraciones clínico-metabólicas asociadas con la obesidad y relacionadas con el síndrome metabólico ya se ponen de manifiesto en la edad escolar y, especialmente, en la adolescencia. Los niveles plasmáticos de leptina, habitualemente elevados en los pacientes obesos, podrían desempeñar un papel esencial en la etiopatogenia de las comorbilidades asociadas con la obesidad.
ResumenIntroducción: El síndrome metabólico asociado con la obesidad tiene un alto valor predictivo de enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2. Aunque la International Diabetes Federation hace referencia a su imposibilidad diagnóstica en la edad escolar, los datos epidemiológicos permiten intuir que el síndrome metabólico, así como sus componentes, parecen estar ya presentes en edades tempranas. Objetivo: Determinar la prevalencia de comorbilidades metabólicas y su relación con los niveles plasmáticos de leptina en un grupo de pacientes en edad escolar y adolescentes con obesidad. Material y métodos: Valoración clínica (peso y talla, índice de masa corporal, tensión arterial) y estudio metabólico (glucosa, insulina, índice HOMA, triglicéridos, colesterol total y fracciones, y leptina) a un grupo de 106 pacientes con obesidad (47 varones y 59 mujeres) en edad prepuberal (n = 56) y puberal (n = 50). Resultados: La prevalencia de resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia, cifras bajas de colesterol asociado a lipoproteínas de alta denisdad e hipertensión arterial eran de 51%, 38%, 32% y 21%, respectivamente. En los adolescentes, la resistencia a la insulina (66% vs. 34%) y la hipertrigliceridemia (45% vs. 30%) estaban significativamente más elevados (p < 0.05) respectode los escolares. Existió una correlación positiva (p < 0.05) entre leptina e índice de masa corporal y entre el índice HOMA y los niveles de triglicéridos en ambos grupos de edad. Además, existe una correlación positiva (p < 0,05) entre leptina e índice HOMA en los adolescentes. Conclusiones: Las alteraciones clínico-metabólicas asociadas con la obesidad y relacionadas con el síndrome metabólico ya se ponen de manifiesto en la edad escolar y, especialmente, en la adolescencia. Los niveles plasmáticos de leptina podrían desempeñar un papel esencial en la etiopatogenia de las comorbilidades asociadas con la obesidad.
Publicación en siicsalud
Artículos originales > Expertos de Iberoamérica >
https://www.siicsalud.com/des/expertocompleto.php/147214