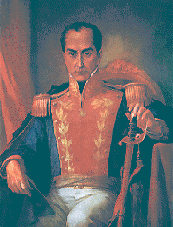|
||||
En mayo de 1830, despojándose de su investidura presidencial,Simón Bolívar abandona Bogotá y emprende el último viaje de su vida, por el río Magdalena hasta Santa Marta. Morirá el 17 de diciembre. Sólo García Márquez, entre los escritores de esta época, podía narrar ese viaje, en un texto novelesco pero basado en la verdad histórica. «El peligro mayor era caminar, no por el riesgo de una caída, sino porque se veía demasiado el trabajo que le costaba. En cambio, para subir y bajar las escaleras de la casa, era comprensible que alguien lo ayudara, aun si fuera capaz de hacerlo solo. Sin embargo, cuando en realidad le hizo falta un brazo de apoyo no permitió que se lo dieran. «Gracias», decía, «pero todavía puedo.» Un día no pudo. Se disponía a bajar solo las escaleras cuando se le desvaneció el mundo. «Me caí de mis propios pies, sin saber cómo y medio muerto», contó a un amigo. Fue peor: no se mató de milagro, porque el vahído lo fulminó al borde mismo de las escaleras, y no siguió rodando por la liviandad del cuerpo.» UN ACCIDENTE DE TRANSITO «El doctor Gastelbondo lo llevó de urgencia a la antigua Barranca de San Nicolás en el coche de don Bartolomé Molinares, que lo había albergado en su casa en un viaje anterior, y le tenía preparada la misma alcoba grande y bien ventilada sobre la Calle Ancha. En el camino empezó a supurarle del lagrimal izquierdo una materia espesa que no le daba sosiego. Viajó ajeno a todo, y a veces parecía que estuviera rezando, cuando en realidad murmuraba estrofas completas de sus poemas predilectos. El médico le limpiaba el ojo con su pañuelo, sorprendido de que no lo hiciera él mismo, siendo tan celoso de su pulcritud personal. Se despabiló apenas a la entrada de la ciudad, cuando una partida de vacas desbocadas estuvieron a punto de atropellar el coche, y terminaron por volcar la berlina del párroco. Este dio una voltereta en el aire y enseguida se levantó de un salto, blanco de arena hasta los cabellos, y con la frente y las manos ensangrentadas. Cuando se repuso de la conmoción, los granaderos tuvieron que abrirse paso a través de los transeúntes ociosos y los niños desnudos que sólo querían gozar del accidente, sin la menor idea de quién era el pasajero que parecía un muerto sentado en la penumbra del coche. El médico presentó al sacerdote como uno de los pocos que habían sido partidarios del general en los tiempos en que los obispos tronaban contra él en el púlpito y fue excomulgado por masón concupiscente. El general no pareció enterarse de lo que pasaba, y sólo tomó conciencia del mundo cuando vio la sangre en la sotana del párroco, y éste le pidió que interpusiera su autoridad para que las vacas no anduvieran sueltas en una ciudad donde ya no era posible caminar sin riesgos con tantos coches en la vía pública. «No se amargue la vida Su Reverencia», le dijo él, sin mirarlo. «Todo el país está igual.» El sol de las once estaba inmóvil en los arenales de las calles, anchas y desoladas, y la ciudad entera reverberaba de calor. El general se alegró de no estar ahí más del tiempo necesario para reponerse de la caída, y para salir a navegar en un día de mala mar, porque el manual francés decía que el mareo era bueno para remover los humores de la bilis y limpiar el estómago. Del golpe se repuso pronto, pero en cambio no fue tan fácil poner de acuerdo el barco y el mal tiempo.» EL FINAL «Desde el día en que el general hizo su testamento el médico agotó con él los paliativos de su ciencia: sinapismos en los pies, frotaciones en la espina dorsal, emplastos anodinos por todo el cuerpo. Le redujo el estreñimiento congénito con lavativas de un efecto inmediato pero arrasador. Temiendo una congestión cerebral, lo sometió a un tratamiento de vejigatorios para evacuar el catarro acumulado en la cabeza. Este tratamiento consistía en un parche de cantárida, un insecto cáustico que al ser molido y aplicado sobre la piel producía vejigas capaces de absorber los medicamentos. El doctor Révérend le aplicó al general moribundo cinco vejigatorios en la nuca y uno en la pantorrilla. Un siglo y medio después, numerosos médicos seguían pensando que la causa inmediata de la muerte habían sido estos parches abrasivos, que provocaron un desorden urinario con micciones involuntarias, y luego dolorosas y por último ensangrentadas, hasta dejar la vejiga seca y pegada a la pelvis, como el doctor Révérend lo comprobó en la autopsia.» |
|
|||
 Formulario de Suscripción |